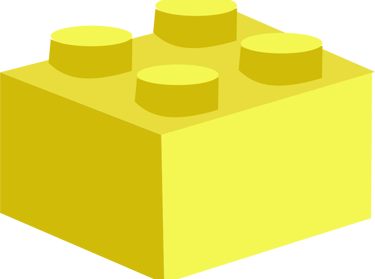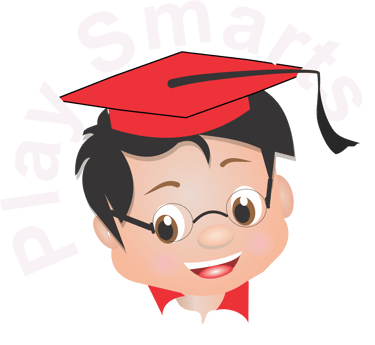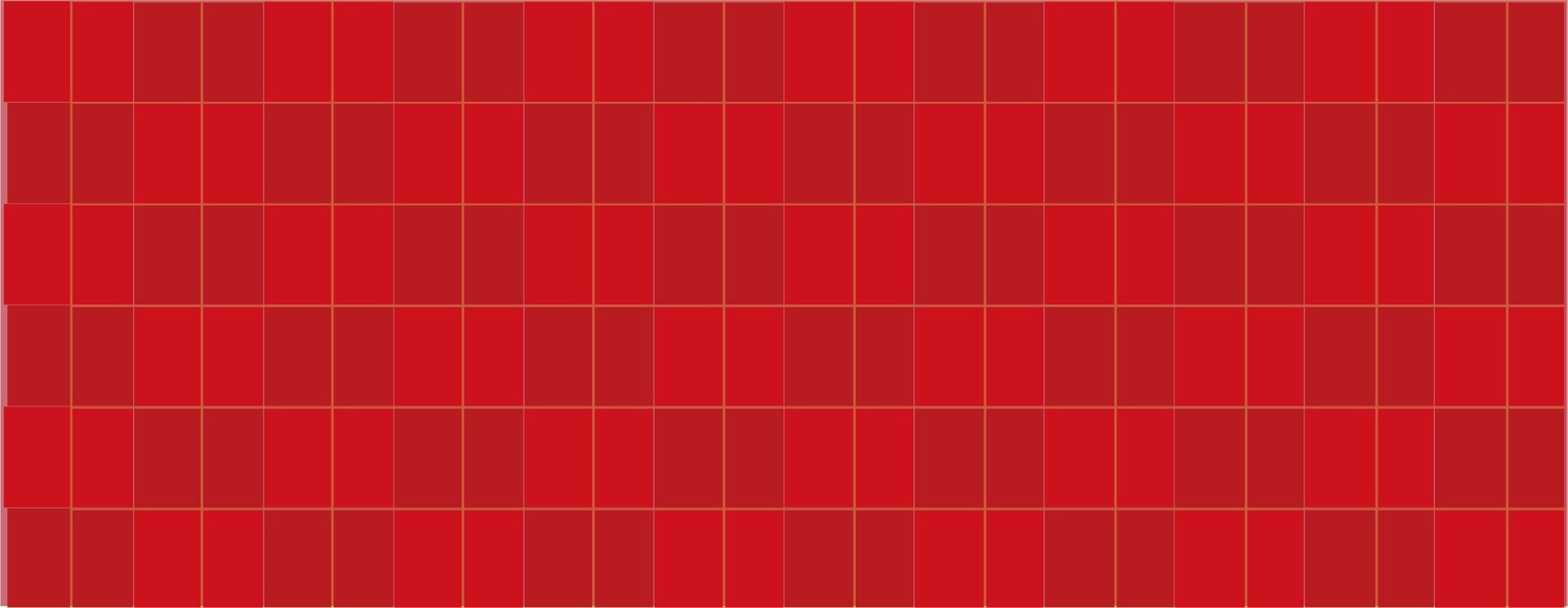Sabemos que en Latinoamérica aprender inglés no es un lujo, es una necesidad. Quien no domina este idioma pierde competitividad, se le cierran puertas y limita sus oportunidades de progreso. Sin embargo, cuando se aprende en la primera infancia, todo cambia: la pronunciación es más natural, la plasticidad del cerebro permite incorporar el idioma como propio y además se desarrollan habilidades únicas en análisis, abstracción y adaptación, formando individuos más preparados y seguros.
Pero este impulso de los padres muchas veces se frena por una educación anclada en el pasado: donde la memoria vale más que el razonamiento, la descalificación apaga el ingenio y el cambio se teme en lugar de promoverse.
A esto se suma la satanización de las pantallas, cuando en realidad bien utilizadas son una puerta a un nuevo mundo donde la educación se humaniza y la motivación impulsa. Pretender frenar la innovación es como quedarse en las piedras talladas o ignorar la rueda.
La neurociencia demuestra que la emoción y la diversión son motores de aprendizaje profundo. El juego no es pérdida de tiempo: es la forma natural en la que el cerebro fija conceptos duraderos y aplicables en la vida real. Herramientas como la realidad aumentada, aún poco exploradas, tienen el poder de multiplicar el aprendizaje de manera exponencial.
En Latinoamérica, además, dependemos de materiales importados que transmiten culturas distintas a la nuestra. Nuestros niños terminan aprendiendo sobre el hombre de jengibre o el espantapájaros, mientras dejan a un lado villancicos, la noche de velitas y tradiciones propias. Así, crecen como extraños en su propia tierra. Padres y educadores muchas veces, sin notarlo, refuerzan esta desconexión.
Sí, debemos formar ciudadanos del mundo, pero sin perder la esencia. Niños conscientes de sus raíces y orgullosos de su identidad cultural se convierten en adultos seguros y capaces de destacar en el escenario global. Ese es el valor que debemos sembrar.


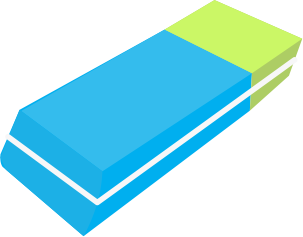



Carta a los padres